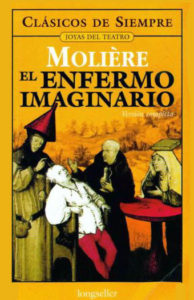 Hace no tanto, el independentismo era una minoría muy minoritaria en Cataluña. El apoyo a la independencia variaba según la encuesta y lo que se preguntase, pero para hacernos una idea: según leemos en Catalunya, un pas endavant, (p.64), de Guinjoan, Rodon y Sanjaume, en el año 2005, en plena reforma del Estatut, el apoyo a la independencia, frente a otras opciones como el Estado federal, apenas rozaba el 15%. 8 años después, según los mismos autores (siempre basándose en datos del CEO), el apoyo a la independencia pasaba del 45%.
Hace no tanto, el independentismo era una minoría muy minoritaria en Cataluña. El apoyo a la independencia variaba según la encuesta y lo que se preguntase, pero para hacernos una idea: según leemos en Catalunya, un pas endavant, (p.64), de Guinjoan, Rodon y Sanjaume, en el año 2005, en plena reforma del Estatut, el apoyo a la independencia, frente a otras opciones como el Estado federal, apenas rozaba el 15%. 8 años después, según los mismos autores (siempre basándose en datos del CEO), el apoyo a la independencia pasaba del 45%.
Yo recuerdo bien los años en que éramos una minoría. Años en los que, incluso cuando ERC (el único partido independentista en el Parlamento catalán, por aquel entonces) era relativamente fuerte, el independentismo tenía las de perder en cualquier debate público o conversación de café. En el mejor de los casos éramos unos utópicos soñadores, a los cuales la tontería se nos pasaría con la edad. En el peor de los casos éramos unos nazis aliados de ETA y ansiosos por empezar una limpieza étnica (nota: el que firma esto se llama Pérez Lozano…). Y en la mayoría de los casos se nos ignoraba o se nos tomaba a choteo.
No recuerdo que los independentistas nos quejásemos de vivir en una “espiral de silencio”, ni de que “claro, estamos en minoría porque TVE nos hace el vacío”. No llorábamos hablando de que “la sociedad catalana estaba dividida”, porque no lo estaba: éramos nosotros los que estábamos en minoría. No nos pretendíamos una “mayoría silenciosa” atenazada por el miedo. Nos sentaban mal las acusaciones de nazi-etarras, y frecuentemente las contestábamos, pero no cifrábamos en eso la causa de nuestras dificultades. En vez de pelear con el peor rostro de nuestros adversarios, nos fuimos centrando en escuchar y rebatir los mejores argumentos contra la independencia. Esa era la forma de ganar y, aunque suene ingenuo, de mejorarnos a nosotros mismos como movimiento.